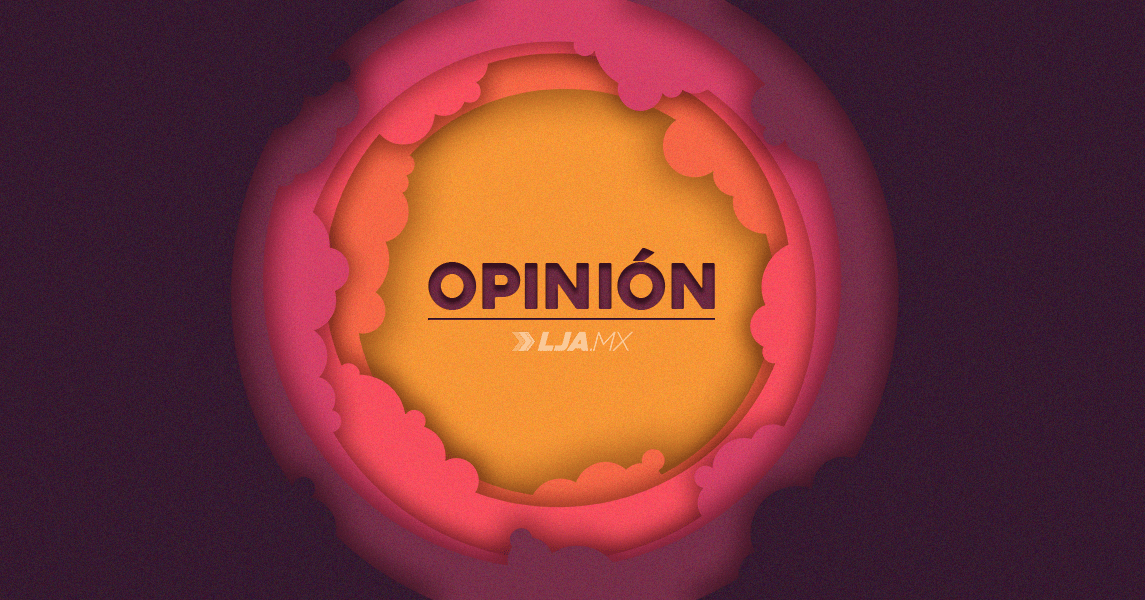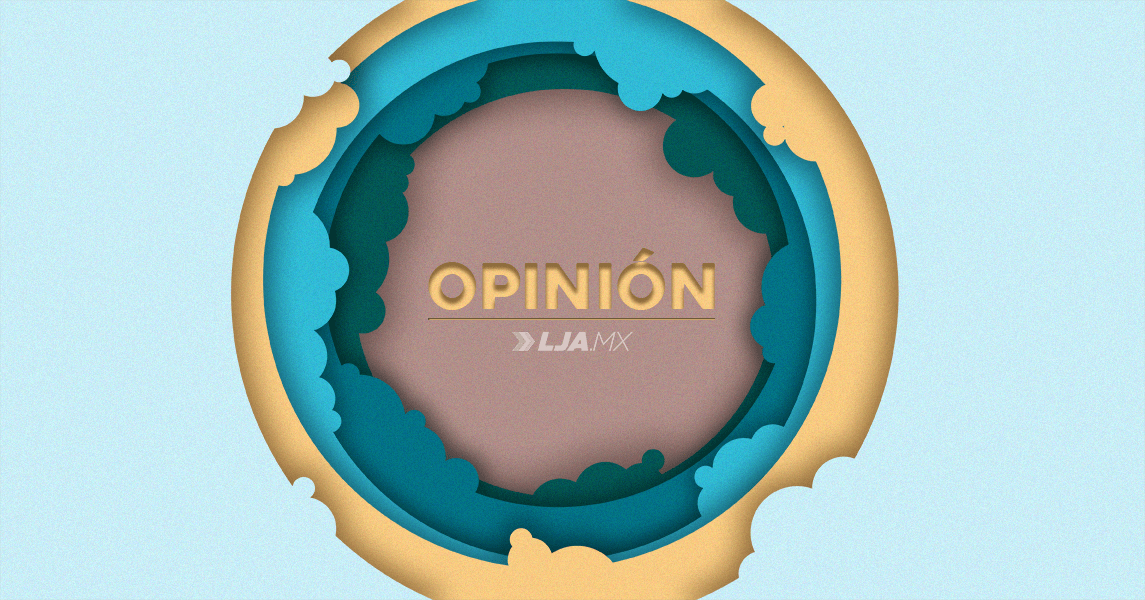Quienes estudian la argumentación en la actualidad establecen una estrechísima relación entre desacuerdo y argumentación. Esta relación puede formularse de distintas maneras: que la argumentación es un acto de habla equivalente al desacuerdo; que es el desacuerdo el que ocasiona los intercambios argumentativos; que el propósito de la argumentación es resolver desacuerdos o reducir diferencias de opinión; y/o que la argumentación anticipa futuros desacuerdos, cuando el desacuerdo actual no la ocasiona. En cualquiera de las versiones anteriores, la relación entre argumentación y desacuerdo es tan estrecha que podríamos decir que el desacuerdo es una condición necesaria para la argumentación.
Podrían esgrimirse diversos argumentos en contra de esta posición. En primer lugar, resulta difícil defender que argumentar sea el mismo acto de habla que disentir, pues cada que apoyamos un punto de vista con razones tendríamos que describir el estado epistémico de nuestro interlocutor (o de una audiencia potencial) como uno distinto al nuestro, lo cual encuentra en la realidad cotidiana infinidad de contraejemplos, y en el caso de la presunta audiencia potencial se requiere de la autoatribución de estados mentales sobre un sujeto abstracto que al parecer siempre deberíamos tener en mente cuando argumentamos. Como descripción de lo que de hecho hacemos al argumentar resulta cuando menos muy poco económica.
En segundo lugar, existen innumerables contraejemplos en los cuales se argumenta sin que exista una situación epistémica que se pueda considerar como un desacuerdo. Sin acudir a casos problemáticos o extravagantes, muchas veces argumentamos sin tener un punto de vista previo, sino que lo hacemos con el objetivo de indagar sobre un asunto en busca de formar dicho punto de vista en primer lugar. Considerar al desacuerdo como una condición necesaria para la argumentación muchas veces nos impele a adoptar (simular) un punto de vista sobre un asunto que en realidad no tenemos. Una consecuencia ingrata de esta simulación es que nos desincentiva a indagar con nuestro(s) interlocutor(es) sobre el asunto en cuestión, y así formar de mejor manera nuestras creencias, y nos incentiva más bien a emprender una batalla dialéctica en la que lo que importa no es ganar algo, sino que los otros pierdan la discusión.
En tercer lugar, si el propósito de la argumentación es resolver desacuerdos o reducir diferencias de opinión, resulta difícil dar cuenta de por qué lo seguimos haciendo, dada la falta de evidencia de que esto se pueda lograr. Aunque suele pensarse que la argumentación busca generar homogeneidad epistémica entre los interlocutores desde fuera, lo que a veces sucede es que funciona más bien cuando ya existe cierta homogeneidad entre los interlocutores desde dentro. Si lo que se busca mediante la argumentación es la coordinación social en contextos de pluralidad conflictiva, lo más que puede lograr son acuerdos en contextos de pluralidad limitada en grupos más o menos homogéneos. En la mayoría de los casos lo que sucede es que la argumentación intensifica los desacuerdos previos. Así, considerar que el propósito de la argumentación es la resolución de desacuerdos hace un flaco favor a la teoría y distorsiona nuestras descripciones de la práctica.
Por último, resulta innegable que la argumentación puede entrenarnos para afrontar futuros desacuerdos, aunque no exista un desacuerdo presente cuando lo hacemos. En este sentido, una posible función de la argumentación es el anticipar desacuerdos. No obstante, describir la práctica argumentativa como un entrenamiento para anticipar desacuerdos futuros cuando no hay desacuerdos presentes es forzar demasiado la evidencia para que encaje en una teoría que hemos favorecido por anticipado.
Razones sobran para mostrar que el desacuerdo no es necesario para la argumentación, aunque de hecho exista una fuerte correlación entre ambos. Pero a pesar de que existan, este supuesto teórico básico no ha sido sometido a crítica ni ha sido abandonado. Una posible explicación es que encaja bien con una narrativa que pone a la destreza argumentativa en el centro de las habilidades que deben poseer los ciudadanos en una democracia plural y liberal, así como los trabajadores de la nueva economía. De la mano de los activistas del movimiento pedagógico del pensamiento crítico, a los argumentólogos les conviene preservar la creencia de que su objeto de estudio es de suma importancia, y mucho más para la salud democrática. Si uno de los costos más altos de la pluralidad es el conflicto social, afortunados nosotros que mediante la argumentación podemos manejar sin violencia nuestras diferencias. Con esa convicción explícita como bandera, resulta mucho más sencillo conseguir presupuesto para la investigación, plazas para investigadores y prestigio público. Conseguidas las metas político-académicas, e implantada una especie de paradigma dentro de la teoría de la argumentación, lo que sigue es sólo oportunismo en contexto: la interpretación de los resultados sobre la base de la experiencia previa, los medios disponibles, pero, sobre todo, a partir de la oportunidad que nos brinda el enfoque para realizar nuevo trabajo, sea teórico o experimental.